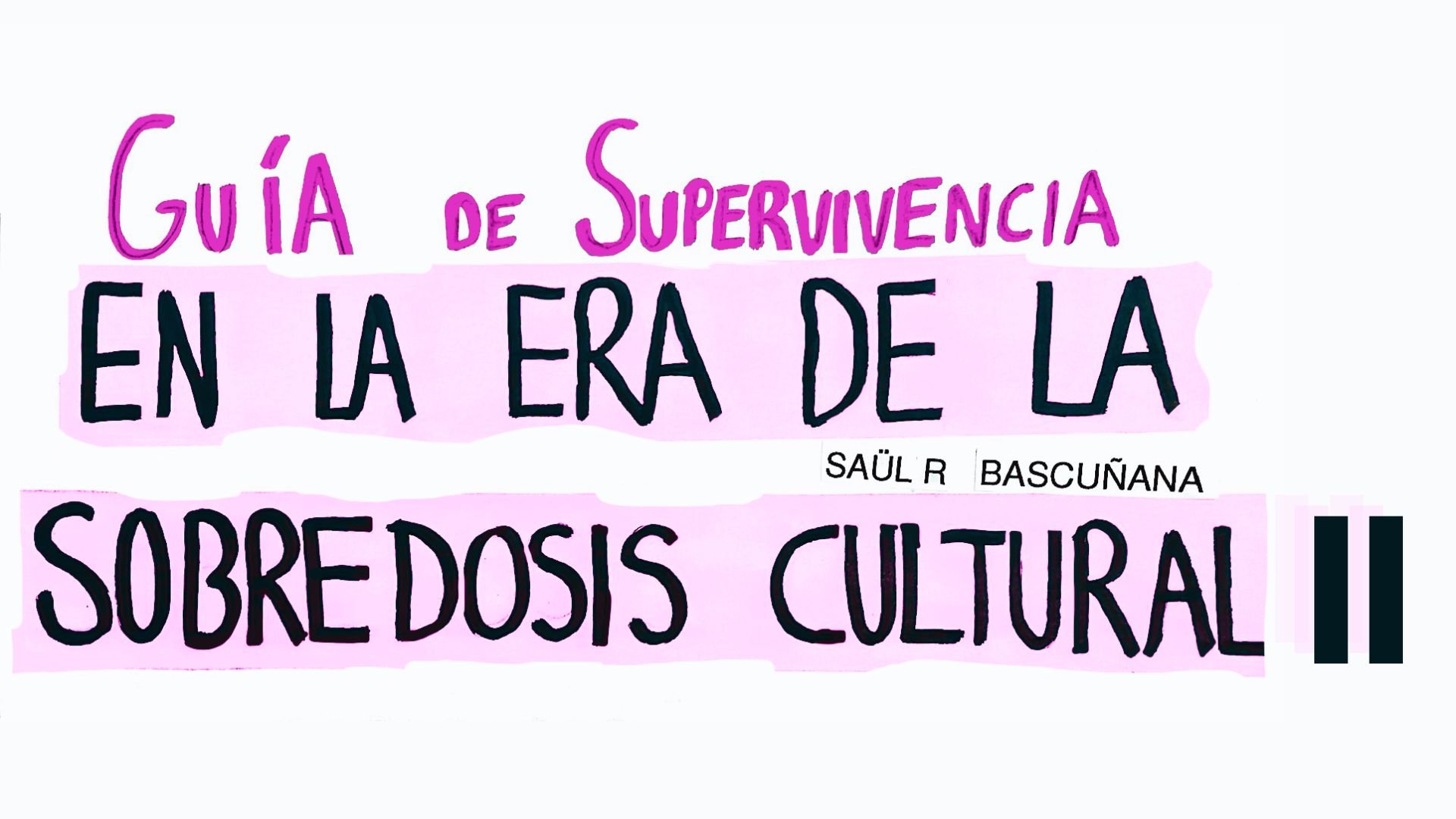Guía de supervivencia II: Elogio de lo inaccesible
La discusión entre quienes prefieren la vida retirada, los ambientes rurales, y quienes, por el contrario, se decantan por la ciudad es un tema recurrente en las reuniones entre amigos. Con la intención de aportar orden a ese debate, me dispongo a escribir las siguientes líneas.
En primer lugar, una consideración de carácter obvio: nuestras vidas están regidas por el trabajo. Este mal hábito, consistente en dedicar de ocho a doce horas diarias al ejercicio de una actividad productiva, que a menudo nos entristece, está tan presente en el campo como en la ciudad. No hay región ni forma de vida que escape a la pandemia de la productividad.
No tiene sentido, por tanto, reflexionar en términos generales sobre cómo es la vida en uno u otro entorno. Lo único que debería importarnos es averiguar cómo son nuestras vidas en esas escasas tres o cuatro horas que nos quedan cada día.
En las ciudades todo es más accesible. Hay estímulos por todas partes. En un gran núcleo urbano, puedes asistir cada noche de la semana a una obra de teatro interactiva distinta. Subir a un vagón abarrotado del metro, repleto de sujetos sudorosos que hablan a voces con sus auriculares; presenciar un espectáculo sobre ‘el problema medioambiental’ representado en un sótano sin ventilación; y volver a casa a tiempo para cenar delante del televisor, mientras escoges entre las cinco mil quinientas telenovelas disponibles. Puedes leer online toda la obra de Erasmo de Róterdam. O escuchar en segundos cualquier grabación de la discografía de los Beatles. Miles de opciones se superponen. ¿Sirve de algo que todo sea accesible a costa de perder toda capacidad de atención?
En cambio, las zonas menos masificadas, las cercanas a la naturaleza, tienen la fama de lo inaccesible. No puedes ver la última película de autor la noche del estreno, ni presenciar los montajes teatrales de autores emergentes. Todo llega con retraso. Esta es, precisamente, la mayor cualidad de la vida rural.
La inmediatez, común en las ciudades, es la peor enfermedad de nuestro siglo. Se extiende con una facilidad preocupante; es motivo de alabanza entre quienes la padecen, y los sanos ansían contagiarse. Los primeros síntomas suelen aparecer en la cabeza. Los cabellos se vuelven más grasientos, los ojos se enrojecen, la nariz se tapona, y los labios y mejillas adquieren tonos blanquecinos. El enfermo empieza entonces a pensar que su opinión, siempre indocumentada, merece ser dicha en voz alta; adquiere una inexplicable obsesión por fotografiar su rostro desde distintos ángulos, que ocupa casi todo su tiempo; y afirma, con total convencimiento, haber leído libros que ignora por completo.
Por estas razones, ante el peligro de contraer la desagradable afección de lo inmediato y accesible, es recomendable llevar una vida retirada.